Jesús Verdadero Dios y Verdadero Hombre es el enigma central de la doctrina cristiana y es igualmente la verdad esencial de la catequesis cristológica. Por medio de la Encarnación, Jesucristo admitió la naturaleza humana, y se despojó de su divinidad y desde entonces coexistieron ambas en él siendo aún tema de polémica en nuestros días. Te invitamos a seguir leyendo para conocer aún más.

Indice De Contenido
Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre
La comprobación de que Jesucristo es auténtico hombre y auténtico Dios, es decir, el principio de las dos naturalezas o esencias (unión hipostática), se estableció en el Concilio de Calcedonia (451 d.C.). Esta creencia de la doble esencia de Jesús extiende el horizonte de la experiencia y el imaginario humano, llegando a considerarla un verdadero enigma.
La materialización del Hijo de Dios está reseñada en Filipenses 2:6-8 como una degradación de sí mismo: “El cual, teniendo forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cuestión en la que empeñarse, sino que renunció a sí mismo, adquiriendo forma de siervo, formado de modo similar a los hombres; y hallándose en la situación de hombre, se sometió a sí mismo, tornándose sumiso hasta la muerte, y muerte de cruz».
Jesús vino a compartir con los hombres toda la gama de las percepciones físicas y psíquicas. Tal cual ser humano contaba con un cuerpo y sus correspondientes necesidades. Lucas 2:52 señala que Jesús crecía en erudición, importancia y gracia para con Dios y los hombres.
Estuvo de júbilo con los dichosos en la boda de Caná. Padeció con los tristes y sollozó al morir Lázaro. Sintió hambre al encontrarse en el desierto; le dio sed al llegar a la fuente de Jacob. Soportó el dolor al ser azotado por los soldados. Al estar de cara a la muerte en la cruz, expresó: “Mi alma está muy afligida, hasta morir» (Mt. 26:38).
Jesucristo es verdaderamente auténtico hombre; lo señala Hebreos 4:15. Aquí simultáneamente se resalta la desemejanza con todos los otros hombres: Él no tiene falta, por lo tanto, Jesucristo es auténtico Dios.
La Sagrada Escritura proporciona evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios e igualmente de que es Dios. En el Bautismo de Jesús se escuchó una voz proveniente del cielo: “Éste es mi Hijo adorado, en quien consigo satisfacción» (Mt. 3:17). Igualmente en la transfiguración, el Padre hizo hincapié en que Jesús es el Hijo de Dios, señalando que a Él hay que escuchar (Mt. 17:5).
Lo dicho por Jesús: “Ninguno ha de llegar a mí, si el Padre que me mandó no le trajere» (Jn. 6:44) y “Ninguno llega al Padre, sino gracias a mí» (Jn. 14:6) expresa que Dios, el Padre, y Dios, el Hijo, cuentan con la misma jerarquía divina. El Padre ha de llevar el hombre hacia el Hijo, y el Hijo conduce al hombre hacia el Padre.
Únicamente como verdadero Dios Jesucristo pudo asegurar: “Yo y el Padre somos el mismo» (Jn. 10:30), manifestando en un lenguaje sencillo que es de la misma sustancia que el Padre. Otros fragmentos bíblicos que dejan evidencia de que Jesucristo es verdadero Dios se detallan a continuación:
- la forma de actuar de los Apóstoles luego de la ascensión: “Ellos, tras haberle adorado [a Jesucristo], regresaron» (Lc. 24:52);
- lo dicho en Juan 1:18: “A Dios ninguno le vio nunca; el único Hijo, que se encuentra en el seno del Padre, él le ha hecho conocer»;
- lo señalado por el Apóstol Tomás tras haber contemplado al Resucitado: “¡Mi Señor, y Dios mío!» (Jn. 20:28);
- la revelación de la esencia de Cristo en el himno a Cristo: “En él reside corporalmente toda la integridad de la Deidad» (Col. 2:9);
- lo testificado en 1 Juan 5:20: “Y nos encontramos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el auténtico Dios, y la vida perpetua»;
- la sentencia: “Dios fue expresado en carne» (1 Ti. 3:16).

Jesucristo, Dios y Hombre verdadero
Jesucristo se adjudicó la naturaleza o esencia del hombre sin abandonar la de ser Dios: es auténtico Dios y auténtico hombre. Jesucristo, el Verbo materializado, no es ni un fábula, ni una concepción imprecisa cualquiera; es un hombre que existió en un contexto específico y que pereció luego de haber conducido su propia existencia dentro de la evolución histórica. La indagación acerca de Él es, pues, una demanda de la ideología cristiana.
La Encarnación del Verbo
«Al alcanzar la plenitud de los tiempos, mandó Dios a su Hijo, venido al mundo de mujer» (Gal 4, 4). Así se ha logrado la promesa de un Redentor que Dios realizó a Adán y Eva al ser desterrados del Paraíso: «Colocaré rivalidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; él te habrá de pisar la cabeza al tanto que acechas tu su talón» (Gn 3, 15).
Este fragmento del Génesis es conocido con el nombre de protoevangelio, ya que conforma el anuncio inicial de la buena nueva de la redención. Habitualmente se ha entendido que la mujer a la que se hace referencia es tanto Eva, en modo directo, como María, en sentido completo; y que con la descendencia de la mujer se alude tanto a la humanidad como a Cristo.
A partir de entonces hasta el instante en que «el Verbo devino en carne y residió entre nosotros» (Jn 1, 14), Dios fue alistando a la humanidad para que pudiese acoger provechosamente a su Hijo único. Dios eligió para sí al pueblo de Israel, acordó con el una Alianza y lo formó paulatinamente, intercediendo en su historia, expresándole sus propósitos por medio de los patriarcas y profetas y glorificándolo para sí.
Y todo ello, como arreglo y figura de aquella novedosa y acabada Alianza que había de terminarse en Cristo y de aquella completa y determinante revelación que debía ser realizada por el mismo Verbo materializado. A pesar de que Dios alistó la llegada del Redentor particularmente por medio de la escogencia del pueblo de Israel, esto no quiere decir que desamparase a los otros pueblos, a “los gentiles”, ya que jamás dejó de dejar evidencia de sí mismo (cfr. Hch 14, 16-17).

La Providencia de Dios hizo que los gentiles lograsen una conciencia relativamente clara de la necesidad de la redención, y hasta en los más alejados rincones de la tierra era mantenido el anhelo de ser salvados.
La Encarnación se origina en el amor de Dios por la humanidad: «en ello se expresó el amor que Dios tiene por nosotros, en que Dios mandó al mundo a su Hijo único para que existamos mediante Él» (1 Jn 4, 9). La Encarnación es la evidencia más notoria del Amor de Dios hacia la humanidad, ya que en ella es el Señor mismo el que se da a los hombres haciéndose parte de la esencia humana en unidad de persona.
Luego de la desgracia o caída de Adán y Eva en el edén, la Encarnación detenta una propósito salvador y redentor, como es profesado en el Credo: «por nosotros la humanidad y por nuestra redención, descendió del cielo y se materializó por obra del Espíritu Santo de María Virgen, y devino en hombre».
Cristo aseguró de Sí mismo que «el Hijo del hombre ha llegado a buscar y redimir lo que se hallaba perdido» (Lc 19, 19; cfr. Mt 18, 11) y que «Dios no ha mandado a su Hijo para castigar al mundo, sino para que el mundo se redima por Él» (Jn 3, 17).
La Encarnación no sólo expresa el inagotable amor de Dios por los hombres, su interminable conmiseración, justicia y autoridad, sino igualmente la congruencia del plan divino de redención. La honda erudición divina se expresa en cómo Dios ha resuelto redimir al hombre, esto es, de la manera más apropiada a su naturaleza, que es justamente por medio de la Encarnación del Verbo.

El que Cristo haya existido es parte de la doctrina de la fe, como igualmente que pereció verdaderamente por nosotros y que renació al tercer día (cfr. 1 Co 15, 3-11). El que Jesús haya existido es un hecho comprobado por los estudios históricos, particularmente, por medio del análisis del Nuevo Testamento cuya importancia histórica es indudable. Existen otros testimonios ancestrales no cristianos, paganos y judíos, acerca de la existencia de Jesús.
Justamente por ello, no son admisibles las posturas de quienes confrontan un Jesús histórico al Cristo de la fe y son defensores de la tesis de que casi todo lo que el Nuevo Testamento expresa sobre Cristo es lo que han interpretado como fe los prosélitos de Jesús, pero no su genuina figura histórica que aún se mantiene escondida para nosotros.
Estas posiciones, que en numerosas oportunidades entrañan un firme prejuicio contra lo sobrehumano, no se han percatado que la investigación histórica coetánea concuerda en asegurar que la muestra que hace el cristianismo originario de Jesús se fundamenta en genuinos eventos que realmente acontecieron.
Jesús Verdadero Dios y Verdadero Hombre
La Encarnación es «el enigma de la admirable alianza de la esencia divina y de la esencia humana en la única Persona del Verbo» (Catecismo, 483). La Encarnación del Hijo de Dios «no quiere decir que Jesucristo sea parcialmente Dios y parcialmente hombre, ni que sea el fruto de una combinación difusa entre lo divino y lo humano.
Devino verídicamente en hombre sin dejar de ser verídicamente Dios. Jesucristo es auténtico Dios y auténtico hombre» (Catecismo, 464). Lo que hay de divino en Jesucristo, Verbo perpetuo de Dios, se ha examinado al considerar la Santísima Trinidad. Aquí nos sujetaremos particularmente en lo que es atinente a su humanidad.

La Iglesia protegió y esclareció esta verdad de fe por las primeras centurias de cara a las herejías que la desvirtuaban. Ya en el siglo I ciertos cristianos de ascendencia judía, los ebionitas, estimaron a Cristo como un sencillo hombre, aunque bastante santo. En el siglo II emerge el adopcionismo, que sustentaba que Jesús era hijo adoptado por Dios; Jesús únicamente sería un hombre en quien reside la vitalidad de Dios; para ellos, Dios se trataba de una única persona.
Esta herejía, recibió la condena en el año 190 del papa San Víctor, del Concilio de Antioquía del año 268, del Concilio I de Constantinopla y del Sínodo Romano del año 382. La herejía arriana, al refutar la divinidad del Verbo, refutaba que igualmente Jesucristo fuese Dios. Arrio recibió la condena del Concilio I de Nicea, en el año 325.
Asimismo en la actualidad la Iglesia de nuevo ha recordado que Jesucristo es el Hijo de Dios perdurable desde la eternidad que en la Encarnación aceptó la esencia humana en su misma persona divina. La Iglesia igualmente enfrentó otros errores que denegaban la verdad de la esencia humana de Cristo. Entre ellos se enmarcan aquellas herejías que repudiaban la verdad del cuerpo o del alma de Cristo.
Entre las primeras encontramos el docetismo, en sus distintas variantes, que cuenta con un contexto gnóstico y maniqueo. Algunos de sus discípulos aseguraban que Cristo contaba con un cuerpo celeste, o que su cuerpo era totalmente fingido, o que se mostró espontáneamente en Judea sin haber tenido un nacimiento o desarrollo.
Ya San Juan tuvo que luchar contra esta clase de errores: «numerosos son los seductores que han hecho presencia en el mundo, que no revelan que Jesús ha llegado en carne» (2 Jn 7; cfr. 1 Jn 4, 1-2).

Arrio y Apolinar de Laodicea refutaron que Cristo contase con un alma verdaderamente humana. El segundo ha obtenido singular relevancia en este campo y su influjo se hizo presente por varios siglos en las disputas cristológicas posteriores. En una tentativa de proteger la unidad de Cristo y su intachabilidad, Apolinar fue de la idea de que el Verbo ejercía las funciones del alma espiritual humana.
Esta disciplina, no obstante, presuponía denegar la auténtica humanidad de Cristo, la cual consistía, como en todo hombre, de cuerpo y alma espiritual (cfr. Catecismo, 471). Recibió la condena en el Concilio I de Constantinopla y en el Sínodo Romano del 382.
La Unión Hipostática
A inicios del siglo quinto, tras las polémicas que le antecedieron, se hacía evidente la necesidad de sustentar con firmeza la integridad de las dos esencias humana y divina en la Persona del Verbo; de manera tal que la unidad particular de Cristo empieza a conformarse en el foco de atención de la cristología y de la soteriología patrística. Para esta novedosa profundización recientes discusiones sirvieron de colaboración.
La gran polémica inicial se originó de algunas aseveraciones de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que empleaba un lenguaje en el que hacia entender que en Cristo hay dos sujetos: el divino y el humano, entrelazados entre sí por un nexo moral, pero no físico. En este equívoco cristológico se origina su repudio del título de Madre de Dios, Theotókos, con el que se designa a Santa María. María vendría a ser Madre de Cristo pero no de Dios.
De cara a esta herejía, San Cirilo de Alejandría y el Concilio de Éfeso del año 431 rememoraron que «la humanidad de Cristo no cuenta con más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios que la ha aceptado y hecho suya a partir de su engendramiento… Por ello el Concilio de Éfeso anuncio en el año 431 que María vino a ser con toda verdad Madre de Dios por medio del engendramiento humano del Hijo de Dios en su seno» (Catecismo, 466; cfr. DS 250 y 251).

Unos años después emergió la herejía monofisita. Esta herejía tiene sus precedentes en el apolinarismo y en un mal entendimiento de la doctrina y del lenguaje que utiliza San Cirilo por parte de Eutiques, viejo archimandrita de un convento de Constantinopla. Eutiques aseguraba, entre otras cosas, que Cristo es una Persona que permanece en una sola esencia, ya que la esencia humana habría sido asimilada por la divina.
Este equívoco recibió la condena del Papa San León Magno, en su Tomus ad Flavianum, genuina joya de la teología latina, y por el Concilio ecuménico de Calcedonia del año 451, evento de referencia obligada para la cristología. Así señala: «hay que revelar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: acabado en la divinidad y acabado en la humanidad», y agrega que la alianza de las dos esencias es «inconfundible, inalterable, indivisible, inseparable».
La disciplina calcedonense fue corroborada y esclarecida por el II Concilio de Constantinopla del año 553, que brinda una versión genuina del Concilio previo. Tras reiterar en varias oportunidades la unidad de Cristo, asegura que la unión de las dos esencias de Cristo ocurre de acuerdo a la hipóstasis, rebasando así el equívoco de la formula ciriliana que platicaba de alianza de acuerdo a la “fisis”. Siguiendo esta línea, el II Concilio de Costantinopla señalo igualmente el sentido en que había de comprenderse la reconocida formula ciriliana de «una esencia del Verbo de Dios encarnada», expresión que San Cirilo creía que era de San Atanasio pero que verdaderamente era una falsificación apolinarista.
En estas aclaraciones de los concilios, que tenían como propósito esclarecer ciertos errores particulares y no dejar expuesto el enigma de Cristo en su integridad, los Padres conciliares emplearon el lenguaje de su época. Así como Nicea usó el vocablo consubstancial, Calcedonia empleó vocablos como naturaleza, persona, hipóstasis, etc., de acuerdo al sentido usual que tenían en el lenguaje corriente, y en la teología de su tiempo.
Esto no quiere decir, como han asegurado algunos, que el mensaje evangélico se adecuará a la cultura helénica. Ciertamente, quienes se mostraron inflexiblemente helenizantes fueron justamente los que planteaban las doctrinas heréticas, como Arrio o Nestorio, que no intuyeron ver las restricciones con que contaba el lenguaje filosófico de su época de cara al enigma de Dios y de Cristo.

La Humanidad Santísima de Jesucristo
«En la Encarnación ‘la esencia humana ha sido aceptada, no asimilada’ (GS 22, 2)» ( Catecismo, 470). Por ello la Iglesia ha sabido enseñar «la completa realidad del alma humana, con sus ejercicios de talento y de disposición, y del cuerpo humano de Cristo. Pero. en paralelo, ha tenido que rememorar en cada oportunidad que la esencia humana de Cristo es parte propia de la persona divina del Hijo de Dios que la ha aceptado.
Todo lo que es y realiza en ella es parte de “uno de la Trinidad”. El Hijo de Dios anuncia, pues, a su humanidad su particular manera de existir en la Trinidad. Por ello, tanto en su alma como en su cuerpo, Cristo manifiesta humanamente las tradiciones divinas de la Trinidad (cfr. Jn 14, 9-10» (Catecismo, 470).
El alma humana de Cristo está equipada de un auténtico entendimiento humano. La disciplina católica ha instruido de manera tradicional que Cristo como hombre contaba con un conocimiento adquirido, una ciencia infundida por Dios y la ciencia beata particular de los afortunados en el cielo.
La ciencia recibida de Cristo no podía ser de por sí infinita: «por ello el Hijo de Dios, al convertirse en hombre, deseó evolucionar “en erudición, en importancia y en gracia” (Lc 2, 52) y asimismo aceptar aquello que en el estado humano se admite de modo experimental (cfr. Mc 6, 38; 8, 27; Jn 11, 34)» (Catecismo, 472).
Cristo, en quien descansa la abundancia del Espíritu Santo con sus dones (cfr. Is 11, 1-3), contó igualmente con la ciencia infundida por Dios, es decir, aquel entendimiento que no se adquiere por el trabajo del raciocinio, sino que es transmitido de modo directo por Dios al intelecto humano. En efecto, «El Hijo, en su entendimiento humano, evidenciaba asimismo la penetración que lograba en el pensar secreto del corazón de los humanos (cfr. Mc 2, 8; Jn 2, 25; 6, 61» (Catecismo, 473).

Cristo contaba igualmente con la ciencia particular de los beatos: «A causa de la alianza con la Erudición divina en la persona del Verbo materializado, el entendimiento humano de Cristo disfrutaba a plenitud de la ciencia de los planes eternos que había llegado a revelar (cfr. Mc 8, 31; 9, 31; 10, 33-34; 14, 18-20.26-30» (Catecismo, 474). Por todo ello ha de asegurarse que Cristo como hombre es certero: aceptar el error en Él sería aceptarlo en el Verbo, única persona que existe en Cristo.
En alusión a un eventual desconocimiento propiamente dicho, se ha de tener presente que «lo que acepta ignorar en este tema (cfr. Mc 13, 32), expresa en otro sitio no tener intención de revelarlo (cfr. Hch 1, 7)» (Catecismo, 474). Se comprende que Cristo fuese humanamente sensato de ser el Verbo y de su misión salvadora. Por otro lado, la teología católica, al estimar que Cristo contaba ya en la tierra con la visión cercana de Dios, ha siempre denegado que existe en Cristo la virtud de la fe.
Delante de las herejías monoenergeta y monotelita que, en natural continuación con el monofisismo que le precedió, aseguraban que en Cristo hay un único ejercicio o una única voluntad, la Iglesia reveló en el III Concilio ecuménico de Constantinopla, del año 681, que:
«Cristo cuenta con dos voluntades y dos ejercicios naturales, divinos y humanos, no contrarios, sino colaboradores, de manera que el Verbo hecho carne, en su sumisión al Padre, ha deseado humanamente todo lo que ha resuelto divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra redención (cfr. DS 556-559).
La disposición humana de Cristo “prosigue a su voluntad divina sin resistírsele ni oponérsele, sino al contrario estando sometida a esta voluntad todopoderosa” (DS 556)» (Catecismo, 475). Es una cuestión básica pues está directamente vinculada con el ser de Cristo y con nuestra redención.

San Máximo el Confesor sobresalió en este empeño doctrinal de aclaración y utilizó con gran eficacia del famoso pasaje de la plegaria de Jesús en el Huerto, en el que se muestra el pacto de la disposición humana de Cristo con la del Padre (cfr. Mt 26, 39).
Resultado del dualismo de esencias es igualmente el dualismo de ejercicios. En Cristo hay dos ejercicios, los divinos, provenientes de su esencia divina, y las humanas, que provienen de la esencia humana. Se dice asimismo de ejercicios teándricos para aludir a aquéllos en las que el ejercicio humano opera como instrumento del divino: es el caso de los milagros efectuados por Cristo.
La realidad de la Encarnación del Verbo se hizo evidente asimismo en la última gran polémica cristológica de la época patrística: la disputa acerca de las imágenes. La tradición de simbolizar a Cristo, en pinturas, iconos, bajorrelieves, etc., es ancestral y predominan testimonios que datan al menos al siglo dos. La crisis iconoclasta tuvo lugar en Constantinopla a inicios del siglo VIII y se originó en base a una resolución del Emperador.
Anteriormente habían existido teólogos que habían estado a través de los siglos a favor o en contra del empleo de las imágenes, pero las dos tendencias habían cohabitado en paz. Los que eran contrarios usualmente aducían que Dios no tiene fronteras y no puede por tanto confinarse dentro de unas líneas, de unos dibujos, no se puede restringir.
No obstante, como indicó San Juan Damasceno es la misma materialización la que ha limitado al Verbo irrestingible. «Ya que el Verbo se hizo carne aceptando una genuina humanidad, el cuerpo de Cristo estaba restringido (…). Por ello se puede “dibujar ” el rostro humano de Jesús (Ga 3, 2)» (Catecismo, 476).

Durante el II Concilio Ecuménico de Nicea, del año 787, «la Iglesia aceptó que es lícita su simbolización en imágenes sagradas» (Catecismo, 476). De hecho, «las características individuales del cuerpo de Cristo muestran la persona divina del Hijo de Dios. El se ha apropiado de los rasgos de su mismo cuerpo humano hasta el extremo de que, dibujados en una imagen sagrada, pueden ser adorados ya que el creyente que adora su imagen, adora a la persona simbolizada en ella».
Al no considerarse divina por naturaleza sino humana, el alma de Cristo fue hecha perfecta, como las almas de los otros hombres, por medio de la gracia usual, que es «un don usual, una disposición permanente y sobrehumana que mejora al alma para darle el poder de existir con Dios, de actuar por su amor» (Catecismo, 2000). Cristo es santo, como advirtió el arcángel Gabriel a Santa María en la Anunciación: Lc 1, 35.
La condición humana de Cristo es de raíz sagrada, fuente y modelo de la santidad de toda la humanidad. Por la Encarnación, la esencia humana de Cristo ha sido enaltecida a la mayor alianza con la divinidad, con la Persona del Verbo, a la que se puede enaltecer criatura alguna. Desde la perspectiva de la humanidad del Señor, la alianza hipostática es el don más grande que nunca se haya podido obtener, y usualmente se conoce con el nombre de gracia de unión.
Por la gracia usual el alma de Cristo fue hecha divina con esa conversión que enaltece la esencia y los ejercicios del alma hasta el nivel de la vida íntima de Dios, aportando a sus ejercicios sobrehumanos una connaturalidad que de otra manera no poseería. Su abundancia de gracia conlleva igualmente la existencia de las virtudes infundidas por Dios y de los dones del Espíritu Santo. De este abundancia de gracia de Cristo, «obtenemos todos, gracia sobre gracia» (Jn 1, 16).
La gracia y los dones han sido entregados a Cristo no sólo debido a su dignidad de Hijo, sino igualmente debido a su cometido de nuevo Adán y Cabeza de la Iglesia. Por ello se dice de una gracia capital en Cristo, que no es una gracia diferente de la gracia particular del Señor, sino que es una característica de esa misma gracia que enfatiza su acción santificadora sobre los integrantes de la Iglesia.

La Iglesia, de hecho, «es el Cuerpo de Cristo» (Catecismo, 805), un Cuerpo «del que Cristo es Cabeza: se sustenta de Él, en Él y por Él; Él existe con ella y en ella» (Catecismo, 807). El Corazón del Verbo materializado. «Jesús, a través de su existencia, su agonía y su pasión nos ha llegado a conocer y adorado a todos y cada uno de nosotros y se ha encomendado por cada uno de nosotros: “El Hijo de Dios me adoró y se encomendó a sí mismo por mí”.
Nos ha adorado a todos con un corazón de hombre» (Catecismo, 478). Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo que mayormente se usa para el amor con que ama constantemente al eterno Padre y a todos la humanidad (cfr. ibidem).
Jesucristo, Verdadero Hombre
Hemos podido ver en los Evangelio, que Jesucristo se muestra y se hace conocer como Dios-Hijo, particularmente cuando afirma: “Yo y el Padre somos una misma cosa” (Jn 10, 30), cuando se denomina a Sí mismo como Dios “Yo soy” (cf. Jn 8, 58), y las cualidades divinas; cuando asegura que le “ha sido otorgada toda autoridad en el cielo y en la tierra” (Mt 28, 18).
Jesús Verdadero Dios y Verdadero Hombre: El Poder Divino
La autoridad del juicio último sobre todos los humanos y la autoridad sobre la ley (Mt 5, 22. 28. 32. 34. 39. 44) que se origina y tiene su fuerza en Dios, y finalmente la autoridad de absolver los pecados (cf. Jn 20, 22-23), ya que aún habiendo obtenido del Señor la autoridad de dictar el “juicio” último sobre el mundo (cf. Jn 5, 22), Él llega al mundo “a buscar y redimir lo que se consideraba perdido” (Lc 19, 10).
Para corroborar su autoridad divina sobre la creación, Jesús hace “milagros”, estos son, “señales” que evidencian que junto con Él ha arribado al mundo el reinado de Dios. Empero este Jesús que, por medio de todo lo que “realiza y enseña” da evidencia de Sí como Hijo de Dios, al mismo tiempo se muestra a Sí mismo y se da a entender como auténtico hombre.
En todo el Nuevo Testamento y sobre todo en los Evangelios hay testimonios irrefutables de esta verdad, la cual Jesús conoce de modo claro y que los Apóstoles y Evangelistas saben, aceptan y transmiten sin ninguna clase de duda.

Testimonios Bíblicos
Los testimonios bíblicos acerca de la auténtica humanidad de Jesucristo son muchos y evidentes. El punto de inicio es aquí la realidad de la Encarnación: “Et incarnatus est”, compartimos en el Credo. Más diferentemente se evidencia esta verdad en el Prólogo del Evangelio de Juan: “Y el Verbo se convirtió en carne y vivió entre nosotros” (Jn 1, 14).
Carne (en griego “sarx”) quiere decir el hombre en específico, que abarca la corporeidad, y por ende la insuficiencia, la fragilidad, en cierto modo la caducidad (“Toda carne es pasto”, se puede leer en el libro de Isaías 40, 6). El Evangelista Lucas comenta del alumbramiento de una Mujer, cuando reseña los sucesos de la noche de Belén: “Estando allí llegaron los días de su parto, y trajo al mundo su primer hijo y le cubrió en pañales y le colocó en un pesebre” (Lc 2, 6-7).
El mismo Evangelista nos refiere que en el octavo día tras el nacimiento, el Niño fue impuesto del rito de la circuncisión y “le nombraron Jesús” (Lc 2, 21). El día cuarenta fue ofrendado como “primogénito” en el santuario jerosolimitano de acuerdo a la ley de Moisés (cf. Lc 2, 22-24).
Jesús Adulto
Ya de adulto es como Jesús nos es mostrado con más frecuencia en los Evangelios. Como auténtico hombre, hombre de carne (sarx), Jesús llegó a estar agotado, hambriento y sediento. Se puede leer: “Y habiéndose abstenido cuarenta días y cuarenta noches, al fin enfrentó el hambre” (Mt 4, 2). Y en otro sitio: “Jesús, cansado del camino, se posó sin más junto a la fuente… Arriba una mujer de Samaria a extraer agua, y Jesús le suplica: dame para tomar” (Jn 4, 6-7).
Jesús cuenta con un cuerpo expuesto a la fatiga, al dolor, un cuerpo mortal. Una masa que al final padece las torturas del martirio a través de la flagelación, la corona de espinas y, para concluir, la crucifixión. En la horrible agonía, al tanto que perecía en el madero de la cruz, Jesús exclama aquel su “Estoy sediento” (Jn 19, 28), en el cual está implícita una última, lastimosa y turbadora expresión de la realidad de su humanidad.

Únicamente un genuino hombre ha podido padecer como lo hizo Jesús en el Gólgota, sólo un auténtico hombre ha podido perecer como lo hizo verdaderamente Jesús.
Este fallecimiento fue constatado por numerosos testigos presenciales, no sólo amigos y prosélitos sino, como podemos leer en el Evangelio de Juan, los mismos soldados que “acercándose a Jesús, como le vieron ya fallecido, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le traspasó con su lanza el costado, y al instante surgió sangre y agua” (Jn 19, 33-34).
Jesús Verdadero Dios y Verdadero Hombre: La Resurrección Humana
La Resurrección corrobora nuevamente que Jesús es genuino hombre: si el Verbo para nacer en el tiempo es “se convirtió en carne”, cuando resucito de nuevo tomó el mismo cuerpo de hombre. Únicamente un auténtico hombre ha podido padecer y morir en la cruz, únicamente un auténtico hombre ha logrado resucitar.
Resucitar significa retornar a la vida en el cuerpo. Este cuerpo puede ser convertido, equipado de nuevas cualidades y poderes, y por último inclusive glorificado (como en el Ascenso de Cristo y en la venidera resurrección de los difuntos), pero es cuerpo auténticamente humano.
De hecho, Cristo renacido llega a contactarse con los Apóstoles, ellos lo contemplan, lo ven, palpan las cicatrices que permanecieron tras la crucifixión, y Él no sólo puede hablar y entretenerse con ellos, sino que inclusive admite su comida: “Le cedieron una pieza de pez asado, y cogiéndolo, comió en frente de ellos” (Lc 24, 42-43). Por último Cristo, con este cuerpo renacido y ya glorificado, pero siempre cuerpo de auténtico hombre, se eleva al cielo, para posarse “a la diestra del Padre”.
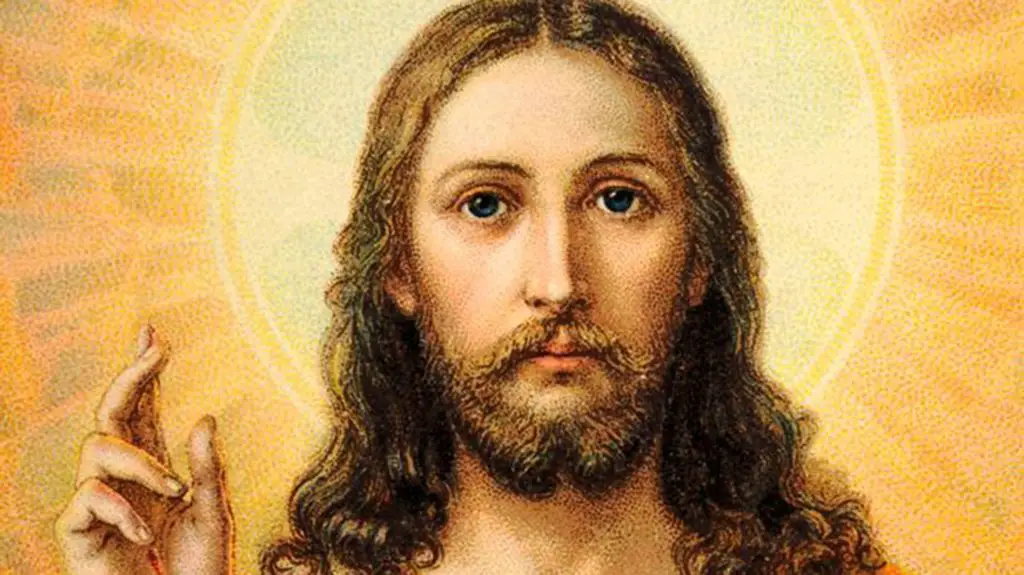
La Primera Iglesia
Por ende, es el genuino Dios y genuino hombre. No un hombre fingido, no un “espectro” (homo phantasticus), sino hombre verdadero. Así fue conocido por los Apóstoles y la agrupación de creyentes que conformó la Iglesia de los inicios. Así nos hicieron conocer su testimonio.
Hemos notado a partir de ahora que, dadas las cosas, no hay en Cristo una contradicción entre lo que es “divino” y lo que es “humano”. Si el hombre, desde un principio, ha sido formado a imagen y similitud de Dios (cf. Gén 1, 27; 5, 1), y por ende lo que es “humano” puede expresar igualmente lo que es “divino”, mucho más ha podido acontecer esto en Cristo.
Él confesó su divinidad por medio de la humanidad, por medio de una vida genuinamente humana. Su “humanidad” fue de utilidad para confesar su “divinidad”: su Persona de Verbo-Hijo.
Simultáneamente Él como Dios-Hijo no era, por ende, un hombre «inferior». Para confesarse como Dios no estaba forzado a ser “menos” hombre. Mucho más: por este hecho Él era “completamente” hombre, o sea, en la asunción de la esencia humana en alianza con la Persona divina del Verbo, Él consumaba íntegramente la perfección humana.
A continuación otros artículos interesantes que te recomendamos: